Los encuentros con Pedro siempre eran de noche, casi accidentados, casi involuntarios, siempre casuales. Yo era casi como un comodín para él. Me llamaba solo cuando me necesitaba: cuando el carrete no terminaba en el polvo que esperaba o cuando el chico con el que se juntaba se asustaba con sus particulares fetiches BDSM.
En cambio, yo, siempre a su rescate sexual. Independiente de la hora en que caprichosamente me escribiera —por lo general entre las tres y las cuatro de la madrugada— soy básicamente su scort de cabecera. Lo único que me diferencia de una prostituta es que mi único pago es verlo desearme. Y eso, sinceramente, me basta.
Esa tarde fue distinto. Tanto así que tuve que revisar si la hora estaba bien. ¿No habrá sido un mensaje no leído de las 04:00 AM? Pero no. El mensaje estaba claro:
“¿Estás?” —acompañado de un emoji de fuego.
Más que suficiente para saber que, como siempre, me tendría a su completa disposición.
Qué nervios. Nunca había visto a Pedro de día, en su diario vivir, el Pedro real. Pero al llegar a su departamento, me recibió en bata.
¡Qué aburrido!, pensé. Yo quería que me recibiera en buzo, ropa casual de trabajo… o algo más performático. Pero no: su clásica bata sin nada debajo.
Me quitó la ropa en la entrada, de manera casi protocolar. Me subí al sillón y me puse en cuatro patas, para recibir su tradicional saludo de bienvenida.
A veces pienso que es muy común entre hombres tener un saludo especial, algo ritualístico, con golpeteos sincronizados y poses particulares.
El nuestro es una lamida de culo.
—Te tengo una sorpresa —dijo, con esa mirada que intimida y excita.
Uff… la última vez que me miró así, amarró mis pies al techo para hacerme sexo oral de cabeza. Algo así como el beso de Spider-Man y Mary Jane, pero en vez de un beso, terminamos haciendo un sesenta y nueve vertical.
—Compré estas cuerdas —me muestra, sin perder su cara de pervertido—. Las anclé aquí en la puerta. Es súper seguro. Es más, puedes soltarte tú mismo si no quieres seguir. Tú confía, Nachito.
Ya amarrado a la puerta, con las piernas abiertas, llega el momento más esperado de la tarde: yo a su completa disposición, dispuesto solo a recibir placer. Él, con unas ganas de quitarse el estrés del día conmigo. Todo estaba perfecto…
Hasta que suena una alarma del iPhone de Pedro.
—Mierda… la reunión.
Pedro mira el celular, aprieta los dientes y deja escapar un suspiro. Me lanza una mirada como si la vida se estuviera burlando de él.
—Es una reunión por Zoom… no debería durar más de una hora. Termina a las seis —dice, y gira los ojos como si la frase le supiera a castigo.
Ahí me entra la locura.
—Puedo quedarme así todo el rato —sugiero, con una sonrisa provocadora mientras jalo un poco las cuerdas con las muñecas, recordándole que sigo bien sujeto—. Total, no tengo nada mejor que hacer hasta las seis.
Pedro me mira entre divertido y tentado, como si de verdad no supiera si aceptarme el juego o soltarme para encerrarme en el baño.
—¿De verdad quieres quedarte amarrado toda la reunión? —pregunta.
—No, quiero que me dejes así mientras trabajas —le aclaro, en tono dulce.
Pedro sonríe, pero no responde. Camina hacia mí, saca de un cajón algo pequeño y negro. Un bozal de cuero. Me lo pone con cuidado, ajustando la hebilla por detrás de la cabeza.
—Es para que no se te ocurra hablar mientras esté presentando —me susurra al oído.
Se pone un short cualquiera, se recoge el pelo, se sienta frente al escritorio con el computador abierto y se conecta. Yo sigo ahí, amarrado a la puerta, con las piernas abiertas, el cuerpo estirado, las muñecas sujetas. Literalmente expuesto. Y no solo a él. También a su cámara.
Muevo apenas la cabeza, intento mirarlo como preguntándole: ¿Y si te ven?
Pedro, sin despegar los ojos de la pantalla, sonríe apenas.
—No me ven de cintura para abajo… además, me tapa el respaldo. Tranquilo.
Lo dice con una tranquilidad que me enfurece y me calienta al mismo tiempo. Yo ahí, colgado, sudando como testigo falso, viendo cómo su cuerpo se empieza a llenar de gotitas mientras habla sobre “fechas de entrega” y “logística de campañas”.
Pedro intenta enfocarse. Pero cada cinco minutos gira la silla para mirarme. Se muerde el labio, se acomoda el pene por encima del short. Me mira como si el deseo lo desbordara. Y a mí, esa mirada, me hace arquear la espalda como provocándolo, como diciendo, ven.
—¿Todo bien, Pedro? —pregunta alguien desde la reunión.
—Sí, sí, solo… mucho calor —responde él, apurado.
Y lo entiendo. Porque el sudor le corre por el cuello, por el pecho, por la línea del ombligo. Y yo, ahí, abierto como una flor en primavera. Sus ojos no me sueltan. Me mira como si quisiera devorarme. Como si contar hasta las seis fuera una tortura.
Cinco minutos antes de que termine la reunión, algo en él colapsa. Se levanta, tira el computador a un lado, y se acerca. Su respiración ya no es la de un hombre en una llamada laboral, es la de un animal contenido por horas.
—No puedo más —dice, como si se hablara a sí mismo—. No puedo más, Nacho.
Me agarra fuerte de la cintura. Me lame. Me escupe. Me abre. Y me penetra sin decir nada más. Como si la reunión hubiese sido solo una antesala. Como si todo ese rato no hubiera hecho más que aguantar las ganas.
Cada embestida es una descarga de todo lo que no pudo tocar, de todo lo que no pudo decir, de todo lo que vio mientras me miraba, colgado, ofrecido.
Me culea con furia. Me dice mi nombre como si le saliera desde lo más hondo del pecho. Y yo, entregado, con el cuerpo tenso y la mente flotando, solo alcanzo a pensar una cosa:
Nunca había querido tanto que una reunión terminara tarde.
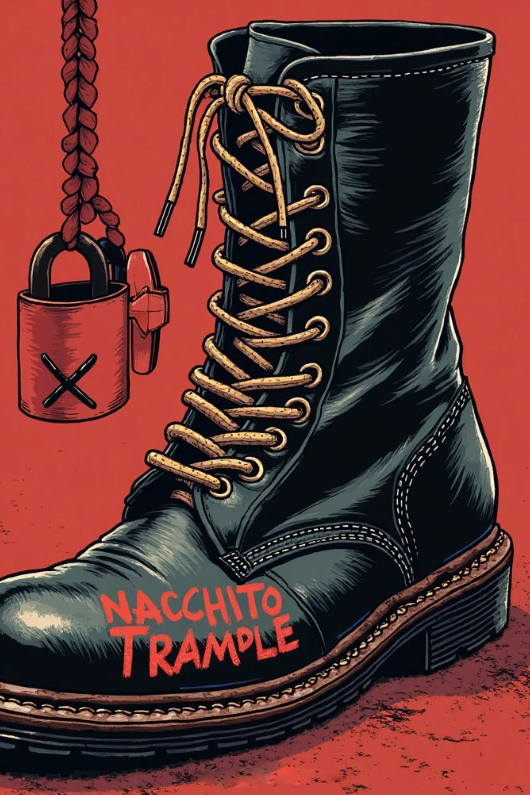
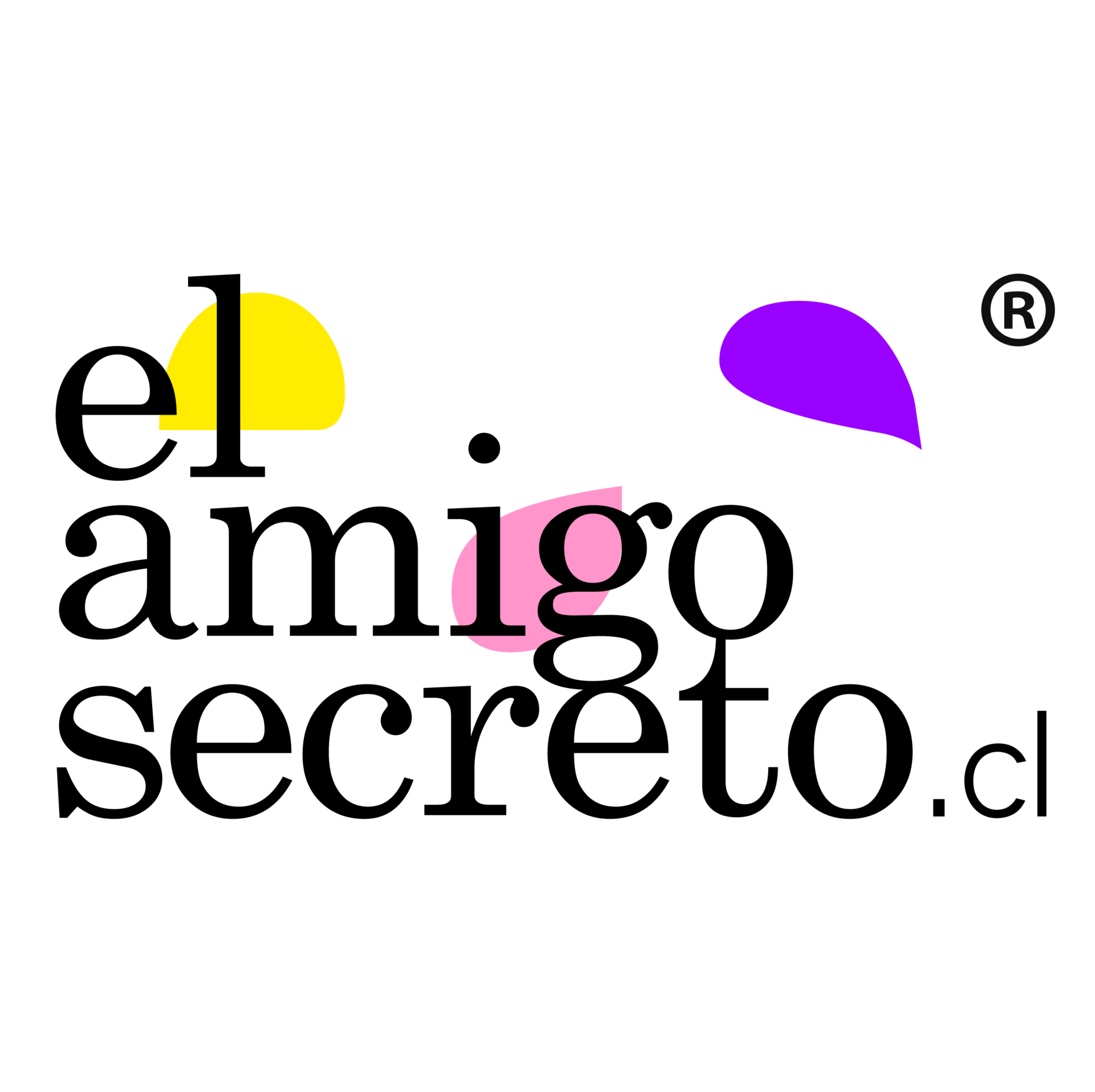
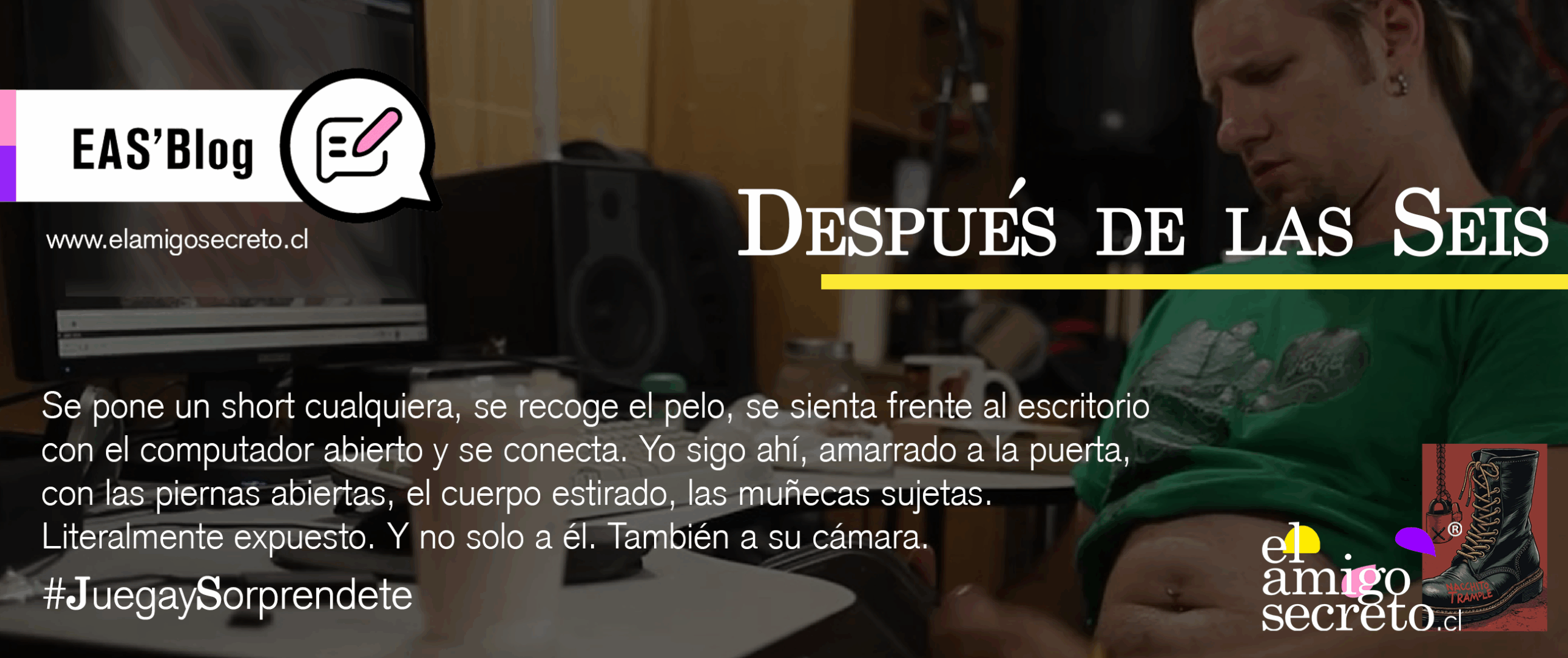
0 Comments for “Después de las seis”